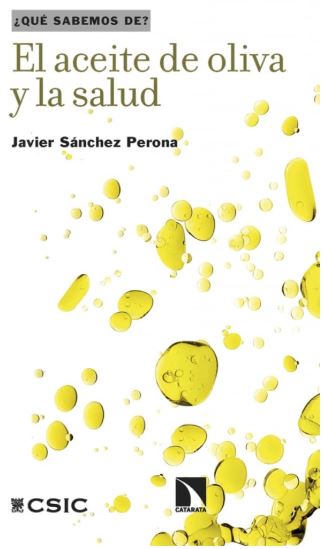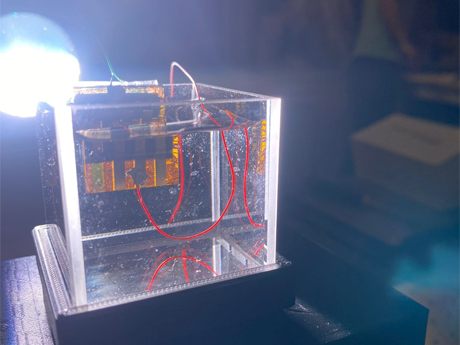La ciencia lo confirma: el aceite de oliva es el más saludable del mundo

Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, firma ‘El aceite de oliva y la salud’. El nuevo libro de la serie ¿Qué sabemos de? expone los beneficios del aceite de oliva y explica los componentes que lo convierten en un alimento tan especial.
El aceite de oliva es uno de los elementos imprescindibles de la dieta y la cultura mediterránea, posee un sabor y aromas inconfundibles, y destaca por su presencia en las cocinas de millones de hogares y de selectos restaurantes. Desde la Antigüedad ha sido venerado como elixir de dioses y se le han atribuido propiedades curativas, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando se demostró su beneficio para la salud empleando, por primera vez, la evidencia científica.
El zumo de aceituna es fuente de sustancias que previenen o ralentizan el desarrollo de algunas de las patologías con mayor incidencia entre la población mundial, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades neurodegenerativas. De hecho, “los estudios de las últimas décadas han demostrado que el aceite de oliva es el más saludable del mundo”, afirma el investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa Javier Sánchez Perona. Tras más de dos décadas investigando como las grasas de la dieta influyen en el desarrollo de enfermedades crónicas y una larga trayectoria como divulgador, el científico firma El aceite de oliva y la salud (CSIC-Catarata).
En el nuevo número de la colección ¿Qué sabemos de?, el científico describe cómo se elaboran los distintos aceites provenientes del fruto del olivar, destaca sus valores sensoriales y nutricionales, y los compara con los aceites de semillas como el de girasol o el de palma. El libro también se ocupa de los trabajos científicos más destacados sobre los beneficios del aceite de oliva y explica los componentes que, en las últimas décadas, han despertado el interés de la comunidad científica en las últimas décadas.
El ranking de los aceites
¿Cuál es el aceite comestible más saludable? Esta es una de las preguntas que más veces le han planteado a Javier Sánchez Perona en su carrera profesional y como divulgador. “Nunca he tenido problemas para responder que, según la evidencia científica actual, es el aceite de oliva virgen y también el virgen extra”, declara. “Sin embargo, confiesa, la realidad es que lo hacía un poco a la ligera, basándome en todo lo que había leído e investigado sobre esta cuestión, claro, pero no había ningún estudio específico que lo demostrase”.
En el año 2023, un equipo del Instituto de la Grasa integrado entre otros por Perona realizó una clasificación de 32 aceites y grasas comestibles teniendo en cuenta su composición química y utilizando las recomendaciones de consumo y declaraciones nutricionales aprobadas por instituciones internacionales de prestigio, como la OMS. Los resultados no dejaron lugar a dudas: en una escala de 0 a 100, el aceite de oliva virgen ocupó el primer lugar con 100 puntos, seguido por el aceite de lino, el aceite de oliva común y el de orujo de oliva, que obtuvieron 86 puntos.
La mayoría de los aceites vegetales recibieron puntuaciones superiores a 50; los de pescado, como los de salmón o sardina, superaron los 68 puntos; las grasas animales, como la manteca, el sebo y la mantequilla, obtuvieron menos de 50 puntos. El último lugar, con 0 puntos, lo obtuvo el aceite de coco. “El estudio reveló que la concentración de ácidos grasos saturados y fitoesteroles era lo que más influía en la calidad nutricional de los aceites y grasas; los ácidos grasos saturados por ser perjudiciales y los fitoesteroles, beneficiosos”, relata el investigador.
Una aceituna, muchos tipos de aceite
El de oliva es uno de los pocos aceites comestibles que se obtienen de un fruto, la aceituna, y no de una semilla, como es el caso del girasol, la soja, la colza, el cacahuete o el sésamo. Según el procedimiento de elaboración, existen varios tipos de aceites de oliva que van desde el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra hasta el aceite de oliva refinado o el aceite de orujo de oliva, entre otros.

Se han identificado más de 30 compuestos fenólicos que pueden desempeñar un papel importante en las propiedades saludables del aceite de oliva virgen.
Siendo la base el zumo de la aceituna, la composición de los aceites que se pueden obtener es bastante diferente, sobre todo en lo que atañe a la salud. “El aceite con mayor calidad es el virgen extra, que se diferencia del virgen solo por una menor acidez y, sobre todo, por la ausencia de defectos en el aroma y sabor, así como la presencia de frutado”, explica Perona, que aconseja el primero para consumir en crudo.
En cambio, si solo nos interesa el plano nutricional y no tanto el sensorial, “no sería necesario invertir en un virgen extra y podríamos quedarnos con un virgen, ya que entre ellos no hay diferencias apreciables en el contenido de los compuestos de mayor valor para la salud”, añade. Por su parte, el aceite de oliva común, mezcla de refinado y virgen, “podría quedar para preparaciones en las que no podemos valorar tanto los aromas, como pueden ser los sofritos, las frituras y las preparaciones con alimentos que ya de por sí tengan aromas y sabores intensos”, apunta el autor.
Los compuestos saludables del aceite
El ácido oleico es el característico del aceite de oliva y es también uno de los más abundantes en otras grasas y aceites, como el de girasol alto-oleico, el de colza, el de cacahuete, el de avellana o el de aguacate. “En un primer momento, la presencia de ácido oleico se consideró clave, pero poco tiempo después se descubrió que el zumo de la aceituna contenía una altísima variedad de sustancias con capacidad de actuar sobre el organismo humano y protegerlo de enfermedades”, explica Sánchez Perona.
Esas sustancias a las que se refiere Sánchez Perona son “compuestos menores únicos” que “tienen un papel crucial en la calidad, autenticidad y beneficios para la salud del aceite de oliva”. Entre ellos, los más relevantes son los compuestos fenólicos, que destacan por su capacidad antioxidante, estabilidad y contribución a atributos sensoriales como el amargor, la astringencia y el picor. Se han identificado más de 30 compuestos fenólicos que pueden desempeñar un papel importante en las propiedades saludables del aceite de oliva virgen, pero “existe una considerable variación en cuanto a su concentración que depende del tipo de compuesto fenólico, y también de muchos otros factores como la variedad del olivo, el origen geográfico, las técnicas de cultivo, la madurez en el momento de la cosecha, el procesamiento y el almacenamiento”, comenta. En este caso, Sanchez Perona insiste en que es muy importante que el aceite consumido sea virgen porque el proceso de refinado elimina una gran parte de estos compuestos, y, por tanto, “son obvias las diferencias en materia de salud entre el aceite de oliva refinado y el virgen”.
Beneficios para la salud: dos estudios clave
No se puede hablar de aceite de oliva y salud sin mencionar a Ancel Keys, fisiólogo de la Universidad de Minnesota conocido como “el padre de la dieta mediterránea”. Su interés por la dieta y las enfermedades cardiovasculares le llevó a realizar el Estudio de los Siete Países, “uno de los más célebres en la breve historia de la ciencia de la nutrición”, subraya el investigador del CSIC.
En el estudio participaron 12.000 varones entre 40 y 59 años procedentes de Yugoslavia, Países Bajos, Estados Unidos, Grecia, Japón, Italia y Finlandia. Los resultados, publicados en la década de los 80, demostraron que la tasa de mortalidad cardiovascular más alta estaba entre los varones de Finlandia (120 fallecimientos por 1.000 participantes) y la más baja era la de Creta (3,8 fallecimientos por 1.000 participantes). “Los finlandeses consumían mayor cantidad de grasas procedentes de animales y mucho menor de aceites vegetales y el principal aceite vegetal consumido en Creta a mitad de siglo XX era, cómo no, el aceite de oliva”, remarca Perona. Aunque el estudio fue criticado por su metodología, marcó un antes y un después en las investigaciones sobre el aceite de oliva.
Décadas más tarde, en 2003, España puso en marcha PREDIMED (Prevención con dieta mediterránea), el mayor estudio clínico realizado en el mundo con el objetivo de averiguar si la dieta mediterránea reduce la muerte de enfermedades cardiovasculares. El trabajo reclutó 7.447 participantes con alto riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Se dividieron en tres grupos y se asignó a cada uno un tipo de dieta, una de ella suplementada con aceite de oliva virgen extra, otra suplementada con frutos secos y otra baja en grasa.
Los resultados evidenciaron la reducción en la incidencia de la diabetes tipo 2 en un 50% en las dos primeras dietas, consideradas mediterráneas, en comparación con la dieta de baja en grasa. Asimismo, se observó una reducción del 30% en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un ictus, en los grupos que consumieron la dieta mediterránea. Según resalta el autor, al contrario que en el estudio de Keys, que era de tipo epidemiológico, el PREDIMED era un ensayo clínico controlado y aleatorizado, lo que implicaba que se podía establecer una relación de causalidad. “Por fin se demostraba con un elevado grado de evidencia científica que la dieta mediterránea protegía frente a la aparición de ictus”, afirma Perona.
Las numerosas investigaciones que la comunidad científica internacional viene desarrollando en las últimas décadas han propuesto que la actividad beneficiosa del aceite de oliva se extiende a otras patologías igualmente alarmantes, como el cáncer, la diabetes o las enfermedades neurodegenerativas. Según el investigador del CSIC, esto se debe a que se han identificado componentes en el aceite de oliva virgen con actividad antioxidante y antiinflamatoria, procesos comunes a todas estas enfermedades.
Los desafíos del aceite de oliva
Pese a todos los avances en su investigación, queda mucho camino por recorrer. “Aún no se han descrito todos los componentes bioactivos que se pueden encontrar en los aceites de oliva, ni se conocen en profundidad los procesos metabólicos asociados con los beneficios”, comenta el autor.
Por eso en el Instituto de la Grasa, explica el investigador, mantienen una intensa actividad en torno al “oro líquido” que sale de los olivos. Una de las líneas de trabajo se basa en desarrollar y perfeccionar herramientas confiables que permitan determinar los compuestos volátiles del aceite de oliva. De esta forma, se podrá evaluar la calidad del aceite complementando la labor de los paneles sensoriales formados por personas expertas. “Las investigaciones que llevamos a cabo en el Instituto de la Grasa intentan impedir fraudes con mecanismos que detecten con rapidez y precisión la composición de un aceite”, señala el investigador.
El aceite de oliva y la salud es el número 170 de la colección ¿Qué sabemos de? (CSIC- Catarata). Para solicitar entrevistas con el autor o más información, contactar con: comunicacion@csic.es (91 568 14 77).
Javier Sánchez Perona es científico titular en el Instituto de la Grasa del CSIC (Sevilla) y profesor asociado en la Universidad Pablo de Olavide. Su investigación se centra en cómo las grasas de la dieta influyen en el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, las patologías cardiovasculares o las neurodegenerativas. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y es autor de más de 90 artículos científicos en revistas internacionales. Además de su labor académica, coordina la Unidad de Cultura Científica de su instituto, escribe el blog malnutridos.com y comparte contenidos sobre alimentación y salud en redes sociales como @malnutridos. Es autor de Los alimentos ultraprocesados, también de la colección ¿Qué sabemos de?
Suscríbete a nuestra newsletter
y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email