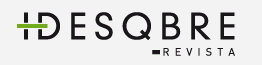No se encontraron resultados para esos términos de búsqueda.
Editorial
La conservación de la biodiversidad es, sin duda, la mejor vacuna frente la irrupción de algunas zoonosis inéditas y particularmente virulentas. El argumento, sobre el que insisten numerosos especialistas, bien puede trasladarse de la biología a la comunicación, porque la biodiversidad (de fuentes, de medios, de informaciones) también es imprescindible para garantizar una comunicación fiable en tiempos de incertidumbre. En un horizonte tan complejo como el que nos plantea la COVID de nada sirven los planteamientos reduccionistas y maniqueos que, con demasiada frecuencia, multiplican la angustia de los ciudadanos o, por el contrario, nos invitan a una peligrosa despreocupación. La inacción, en ambos casos, es la peor consecuencia de esa mirada monolítica en la que se nos hurtan demasiados matices.
Suscríbete a nuestra newsletter
y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email