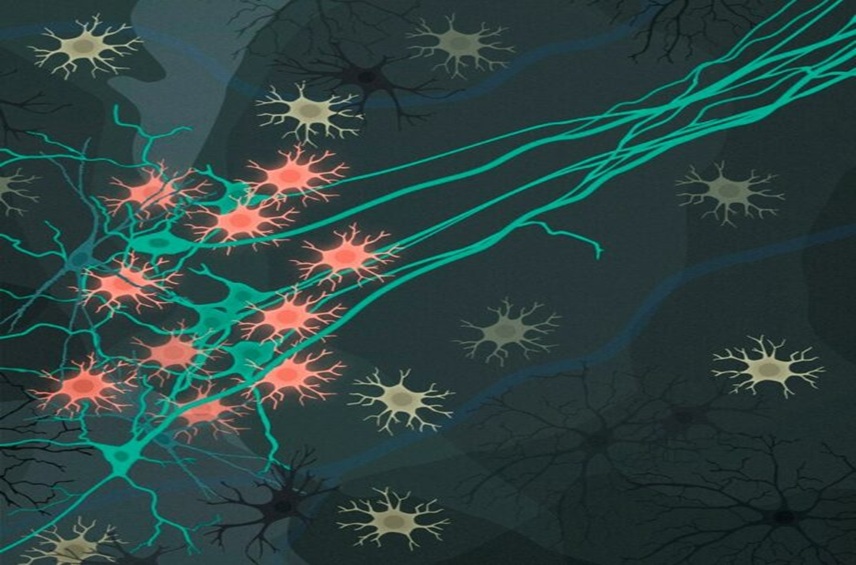Autoría: Héctor Garrido.
Una mañana de Julio de 2012 Antonio Camoyán me llamó inesperadamente por teléfono. Quería que le hiciera un retrato esa misma tarde. Extrañado por tanta urgencia quise saber la razón y entre risas me contestó que en ese momento estaba saliendo de unas pruebas médicas en las que acababan de diagnosticarle un cáncer de pulmón. Me planteó su petición casi como una pequeña maldad cómplice entre amigos. Pero, eso sí, no quería perder ni un minuto. Esa misma tarde fuimos a la Pajarera de Doñana, el lugar que cuarenta años antes su cámara fotográfica había convertido en un símbolo imperecedero para la conservación de la naturaleza. Con una sola, poderosa, imagen. Para siempre.

Antonio Camoyán, fotógrafo, 74 años. En la Pajarera de Doñana. Fotografiando un alcornoque similar al que protagonizó el primer sello de Correos de España que retrató Doñana en la década de 1970.
José Antonio Valverde, en la década de 1960, tuvo una visión tras conocer Doñana. Coetáneo y amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, era consciente del poder, de la influencia, que las imágenes pueden ejercer sobre la sociedad. Al fin y al cabo, el humano es un ser con una memoria visual excepcional. Y, por tanto, la sensibilidad hacia lo visible aflora sin esfuerzo, es natural. Convirtió Valverde su visión en misión y batalló por ella hasta legarnos, a las generaciones que estábamos por llegar, el sueño de Doñana. El imaginario europeo se llenó de imágenes de una Doñana prístina, de un rincón aún conservado del Paraíso, mitad África, mitad Europa. Los mejores fotógrafos del momento desfilaron por Doñana buscando aprehender esa esencia paradisiaca para glorificar las más prestigiosas revistas del mundo. Las puertas del paraíso siempre estaban abiertas a una cámara fotográfica. Todo formaba parte de un plan minuciosamente trazado por Valverde. Necesitaba todo el apoyo de una sociedad aún poco sensible a la conservación de la naturaleza. Necesitaba un estado de opinión favorable y dinero, mucho dinero, para fundar la Reserva Biológica de Doñana.
Así, en los años sesenta, comenzó el imparable peregrinar de grandes fotógrafos por las marismas del Guadalquivir. Valverde priorizaba las actividades fotográficas a cualquier otra, incluso por encima de las tareas científicas, que eran una de las bases fundacionales de la Reserva. Los científicos, entonces jóvenes promesas, amanecían en muchas ocasiones relegados de sus funciones investigadoras, para ser enviados a ayudar a los fotógrafos que llegaban de cualquier país. Valverde lo tenía claro: eran los ojos del mundo. Y blindarían para siempre Doñana de tantas amenazas que empezaban a cercarla.
Por aquellos tiempos regresaba al coto el gran Eric Hosking, quien ya había estado anteriormente acompañando las Doñana Expeditions de Guy Mounfort. Y también llegó Mario de Biassi, el célebre fotógrafo italiano que coleccionó apasionados besos por todo el planeta. Pero poco antes de la llegada de Mario Biassi, Valverde había fichado para su pléyade de residentes en el Palacio de Doñana a un joven y desgarbado estudiante de medicina que apuntaba maneras con las cámaras fotográficas. Se llamaba Antonio Camoyán y acababa de abandonar una incipiente carrera como ginecólogo para disparar con su cámara sobre la fauna del paraíso. Valverde debió pensar que trabajar unos días junto a Mario de Biassi supondría un curso intensivo en su formación y puso a Antonio bajo las órdenes del italiano. Tras varios días recorriendo el Coto, Mario le preguntó a Antonio cuál sería la fotografía más bella que se podría hacer en Doñana. Aquella misma tarde, ambos se apostaron en la marisma, frente a la Pajarera de Doñana para que Mario pudiera hacer la puesta de sol tras los alcornoques. Era un día despejado, de cielo limpio. La fotografía fue publicada poco después en la revista Época. Al despedirse, Mario le preguntó a Antonio por qué había compartido con él la posibilidad de hacer una fotografía tan espectacular en lugar de ocultarla en secreto para él. Antonio le contestó: “Tú te marchas hoy habiendo hecho una fotografía. Yo me quedo y puedo seguir viniendo siempre que quiera hasta hacerla mejor”.
Así fue que, días después, Antonio quiso hacer de nuevo aquella fotografía y mejorarla. Y regresó a la Pajarera cargado con su Nikon F2, un teleobjetivo Novoflex 400 mm con duplicador y un puñado de carretes de ISO 25. Pensó que la suerte no estaba de su parte cuando el cielo se cubrió de nubes y el sol quedó oculto. Estuvo a punto de recoger y marcharse. Pero en el último momento, en un instante mágico, la gran estrella salió al escenario para brillar, justo el tiempo para coquetear con la cámara de Antonio, y regalarle la que iba a ser su mejor fotografía.

De un dramatismo impresionante, sólo rojo y negro. Y la bola de fuego. Aves sobre nidos en las ramas esculturales de un alcornoque que simulaba ser acacia. Toda África en el último bastión salvaje de Europa. Todo un mundo de significaciones en una imagen aparentemente simple. Todo un símbolo.


En 1977 la Conferencia Europea de Correos imprime un sello con el alcornoque de Doñana: 3 pesetas. Se acababa de completar la gestación de un símbolo, de un icono imperecedero. La revolución cubana tuvo su icono en la fotografía que Korda tomó del Ché , “Guerrillero Heroico”; la Guerra Civil española se interpreta completa en “Muerte de un Miliciano”, de Robert Capa; la Segunda Guerra Mundial termina en nuestro imaginario con “el Beso de Times Square”, de Alfred Eisenstaedt; y el mundo entero tomó conciencia del problema de los campos de refugiados a través de una sola fotografía: “la Niña Afgana”, de Steve McCurry.
Así que, al llegar aquella tarde, cuarenta años después del mágico momento en que Antonio realizó la fotografía de la Pajarera de Doñana, encontramos el famoso alcornoque tumbado sobre el suelo. Apenas quedaban de él las ramas más gruesas y el tronco central. En realidad hacía años que había muerto, pero durante mucho tiempo se había mantenido en pie, sin hojas, sin vida, como una escultura, como un recuerdo palpable del símbolo que fue. Durante ese tiempo, cada primavera, todos los alcornoques de las pajareras habían albergado el amor de las aves y sus ramas se habían llenado de bulliciosos nidos de garzas, espátulas y cigüeñas. Pero el alcornoque 35 (según la numeración que José Antonio Valverde le había asignado en los años 60), ya sin ramas, no podía albergar nidos y solo servía de posadero a aquellas aves que andaban sin pareja. Por eso había recibido un nuevo apodo: el Alcornoque de los Solteros.
Antonio y yo jugamos a hacer fotos durante toda aquella tarde. Le pedí que se descalzara y se subiera sobre el tronco del viajo árbol tumbado. Él reía y bromeaba, sin parar. Aparentemente me pesaba más a mi la noticia médica que a él. Vimos juntos ponerse el sol en la Pajarera, como aquella tarde pasada que le indicó el camino a seguir, tantos años antes. Disfrutamos aquel momento como si fuera el último. Pero no lo fue. La vida le regaló un buen puñado de años más en los que cosechó deliciosos pasajes y sucumbió definitivamente al embrujo de un viejo amor: las aguas teñidas del río Tinto. Los rojos y los negros, de nuevo, como en aquel atardecer en que, sin saberlo entonces, se retrató a sí mismo en una eterna puesta de sol.
Suscríbete a nuestra newsletter
y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email